
|
Libros sí, Alpargatas también
|
A VEINTE AÑOS DE LA MUERTE DE CORTAZAR,
FIGURA FUNDAMENTAL DE LA LITERATURA
Julio el perseguidor, o la mentira del tiempo
El mismo juego que alimenta varios de sus textos permite desarmar la efemérides oficial y descubrir uno, dos, varios aniversarios posibles. El aspecto de eterna juventud de Julio Cortázar fue sólo una de las muchas maneras en que se expresó su carácter atemporal, de libertad en la vida y las letras.
Por
Juan Sasturain
PAGINA 12
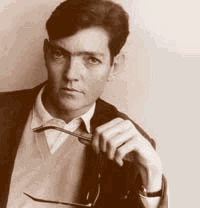
Cortázar jugó mucho con el tiempo; y el tiempo jugó
y juega todavía con él, según costumbre. Hoy su ingenio
tan temido no se privaría de jodas y paradojas ante tanto criollo fervor
encendido por el burocrático calendario, se reiría del homenaje
puntual por los aniversarios en cero: veinte de muerto, casi noventa de nacido
y justo cuarenta de Final del juego, si nos ponemos finos. Disueltas o postergadas
hasta nuevo aviso o coyuntura las discusiones sobre migraciones paranoicas y
compromisos más o menos aparatosos, para esta hora del unánime
festejo Cortázar, como el Mudo, cada día escribe mejor. Y hasta
tiene una calle, hasta tiene su plaza. Como si el tiempo lo hubiera alcanzado.
Pero es mentira, claro.
Los que lo conocieron –y las fotos, que hacen lo que pueden– atestiguan que
además de ser un lindo tipo, interesante y altísimo, Cortázar
tenía un aspecto extraño, de descolocadora eterna juventud. En
una foto que se sacaron junto a Aurora Bernárdez –que le quedaba tan
chiquita– sentados y rígidos como una pareja egipcia tallada en la roca
frente al Nilo, tiene el aire marciano de un pendejísimo suplente blanco
de un equipo de la NBA. Y ya no era pibe. Y más aún sucede con
las primeras fotos de famoso, las excelentes que le hizo Sara Facio a mediados
de los sesenta después de la publicación de Rayuela –la que tiene
el Gauloises sin encender en los labios, por ejemplo– y sobre todo las de José
Gilbert, mordisqueando los anteojos, no son las de un tipo de más de
cincuenta años. Que los tenía. Cosa de la piel, dicen; y esos
ojos tan separados, también. Cuando se dejó una barba tardía,
casi programática, y asumió constantes anteojos de grueso marco
negro –su look asociado con los años setenta y los últimos años–
no envejeció precisamente, y sólo la leucemia que lo devastó
al final hizo que entonces "casi por primera vez –como dice un biógrafo–,
empezara a parecerse a su edad". Y tenía setenta años. Otra vez,
mentira.
Me animo a decir, haciendo un paralelo con su apariencia física, que
Cortázar estuvo (está) como desfasado. La palabra es horrible
y él hubiera preferido titular con "De la capacidad de estar al día
llegando tarde" o "Cómo mariposas, elefantes y cronopios miden (y tejen)
el tiempo con distintas agujas". Pero el primer dato es que Cortázar
–que no era lerdo ni perezoso– es en apariencia un escritor tardío; de
publicación y reconocimiento demorados. Raro para un tipo moderno, que
lo era, o –mejor– que lo fue paradójicamente ya de grande. Porque en
Cortázar hay una cuestión de aceleración. Sería
así: arrancó lento, tardó en calentar (se), y sólo
alcanzó su velocidad máxima, su plenitud, cuando la mayoría
ya afloja, se repite o se retira de la Historia para mirarla pasar desde la
silla en la vereda. Ahí, en cambio, como el famoso Halcón Milenario
que manejaban Harrison Ford y su mecánico peludo en La Guerra de las
Galaxias, Cortázar se tomó el piro. Acaso por eso uno siente como
cierta urgencia de saldar asignaturas pendientes –consigo mismo y con la Historia,
no con la literatura– en sus gestos de los últimos quince años.
Poniéndolo en fechas, si se exceptúan –sin pérdida mayor–
los poemas prehistóricos que firmó Julio Denis y la edición
paquetísima y casi secreta de Los reyes, el primer libro de Cortázar
en que ya es él son los cuentos de Bestiario, una obra maestra del ‘51.
Y tenía 37 años. Claro que nos hemos enterado –después
y sin (su) permiso– que existió El examen y que hubo un Diario de Andrés
Fava que bien podrían haber quedado ahí encajonados, que no había
necesidad –más allá del negocio editorial– de raspar la olla.
La cuestión es que tras hacer su catálogo de monstruos ajenos
y permitirse soltar los interiores, ante el país irremediablemente tomado
él se toma el buque, tira la piedra y se lleva a esconder la mano a París.
A pucherear primero y a vivir bien después como traductor. A diferencia
delos yanquis de la generación perdida, que cayeron muy jóvenes,
Cortázar en los cincuenta –como Henry Miller en los treinta– llega grande
y tarde a una Capital del Mundo que empieza a serlo menos. De ahí que,
cuando una docena de años después termine y publique esa especie
de triatlón narrativo que es la extraordinaria Rayuela –ambientada en
esos primeros años de anclaje– haya, junto a la audacia de las ideas
y la escritura deslumbrante, algo de déja vu, de rancia impostación
en esa bohemia tardía y literaria del Club de la Serpiente. Aunque París
haya sido siempre A moveable feast –es paradójico que la tardía
evocación de Hemingway sea contemporánea de Rayuela– Cortázar
no la vivió; tampoco dijo haberlo hecho en su momento: el joven Julio,
a los veinte años no estaba ni en París ni On the road sino en
Chivilcoy o Bolívar, chatos pueblos donde se gestaba La traición
de Rita Hayworth. Quiero decir: Rayuela –por la que da la cara a los cincuenta
años– es más un texto programático que un registro existencial,
como diría un fama impostadamente crítico. Pero creo que algo
de eso hay.
Volviendo a las fechas y a los (aparentes) atrasos: si el reconocimiento le
llega, en el ’63, con Rayuela –tarde en el almanaque pero coincidente con su
máximo esfuerzo en todo sentido– hay otra fecha más importante
que me animaría a postular como bisagra personal sin temor a errarle
el vizcachazo: 1959, cuando publica en Buenos Aires Las armas secretas. Para
ese entonces –el testimonio de Paco Porrúa, amigo y sagaz editor de Sudamericana
es revelador– Julio Cortázar no existía en las librerías
ni en el reconocimiento crítico. Había publicado fantasmalmente
unos cuentos más en México –que después engrosarían
Final del juego en el ‘64– pero su realidad editorial eran las pilas y pilas
de ejemplares del pequeño Bestiario que languidecían desde hacía
ocho años, en sintomática e inmejorable compañía
de otros tantos de Nadie encendía las lámparas, La vida breve
y Adán Buenosayres en el increíble depósito de un sello
que vendía Lin Yutang a patadas mientras Felisberto, Onetti y Marechal
se morían de frío tras una década de telarañas en
el sótano. Hasta ese año 59.
Ahí me gustaría poner el corte básico. Porque hace ahora
45 años, porque él también tenía 45 años,
y porque es la obvia mitad de los noventa que hace que nació belga. Ese
año, en el volumen Las armas secretas, Cortázar publicó
un cuento largo, casi una nouvelle, que no se parecía en nada a los perfectos
relatos fantásticos que había tallado hasta entonces: El perseguidor.
Y a partir de ahí nada sería igual. Ni para él ni para
los lectores. La historia de Johnny Carter, el saxo alto obsesionado por el
tiempo, capaz de decir "esto lo toqué mañana" y de llegar con
su música a patear la puerta que da al Otro Lado, abrir una rendija,
una grieta en la Gran Costumbre de la baba cotidiana y la mentira racionalista
es de las que no se olvidan. Para Cortázar significó en sus palabras
–sin mayúsculas sabatianas– simplemente el descubrimiento del prójimo.
Por primera vez el personaje determinaba la forma y estructura del relato y
no ilustraba las necesidades de una trama.
Es sabido: la historia que cuenta Bruno –el crítico de jazz, el biógrafo,
el eterno espectador, el condenado a explicar tarde y mal lo que el otro simple
y dolorosamente vive– sigue con apenas distorsionada puntualidad los últimos
tramos de la vida de Charlie Parker –in memoriam Ch. P. dice un acápite–
y el histórico episodio del colapso nervioso durante la interpretación
de Lover man es aquí una versión de Amorous. Transcurre en París
y no en New York; su mujer Chan es Lan en el cuento, pero la hijita se le muere
igual y la baronesa Pannonica –convertida en la marquesa Tica– presta su departamento
para el último acto. Johnny, como Charlie, muere mirando la tele. Por
piedad o pudor, Cortázar no habla de heroína. Alcanza con alcohol
más marihuana. Todos los temas de Rayuela están ya en El perseguidor.
Y como Johnny, el mismo Cortázar se asumirá perseguidor, no perseguido.
Abandonará cierto esquematismo de la mayoría de sus relatos, susceptibles
de ser leídos en clave sociológica o psicoanalítica paranoica,
para zambullirse –una vez que hay un otro, un prójimo– en la Historia
y la jodona y nunca solemne busca metafísica. No siempre los resultados
literarios estarán a la altura del gesto. Pero responderá al mandato
apocalíptico –es el otro acápite de El perseguidor–: Sé
fiel hasta la muerte.
Tres propuestas para el final. Una: si tuviera que recortar un corpus julius,
yo cortaría y me quedaría con el segmento 1951-67. De Bestiario
al extraordinario La vuelta al día en ochenta mundos. Ahí no sobra
nada. Y es un bazar de maravillas, con sus cuatro libros de cuentos perfectos,
las mejores novelas –Los premios y Rayuela– y la mejor miscelánea con
las Historias de cronopios y de famas y La vuelta.... Son, en general, las cosas
que escribió entre los treinta y los cincuenta años. El resto
bastaría para hacer dos o tres buenos escritores más, pero no
un Cortázar mejor.
Otra: leer a Cortázar al revés, de atrás para adelante,
viaje a la semilla. Empezar por los efusivos y desparejos poemas de Salvo el
crepúsculo, las ideas fragmentarias de Los autonautas de la cosmopista
escrito con la amada Carol Dunlop, los cuentos de Deshoras y los chistes algo
ingenuos de Un tal Lucas. Ilusionarse con los relatos de Alguien que anda por
ahí pero no con Octaedro. Acompañarlo en su fervor militante y
obsesión erótica de Libro de Manuel para –tras soslayar Ultimo
round– encontrarlo pleno de brillo, gracia y sabia pedantería en La vuelta
al día en ochenta mundos y, a partir de ahí, disfrutarlo en plena
madurez de su obra mayor hasta incluso lo último, el despojamiento clásico
de Los reyes. Este juego –un poco cruel– no le desagradaría.
La última: leer a Cortázar a contratiempo y a contrapelo, con
un tablero de dirección como el de Rayuela que arranque con El perseguidor
como vértice inferior y vaya abriéndose en ramas como un arbolito
–uno para adelante, uno para atrás– como quien teje y mira el dibujo
después a ver cómo queda.
Síganlo. No los va a defraudar.
UN BREVE AUTORRETRATO A MODO DE PRESENTACION
La vida en un paraíso triste
Por Julio Cortázar
Nací en Bruselas en agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo;
por consiguiente, asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio
y mi color es el gris, aunque en realidad me gusta el verde. Mi nacimiento fue
un producto del turismo y la diplomacia; a mi padre lo incorporaron a una misión
comercial cerca de la legación argentina en Bélgica, y como acababa
de casarse se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los
días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos
de la Primera Guerra Mundial. Tenía casi cuatro años cuando mi
familia pudo volver a la Argentina; hablaba sobre todo el francés y de
él me quedó la manera de pronunciar la "r" que nunca
pude quitarme.
Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con
un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras: el paraíso.
Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo
un recuerdo feliz de mi infancia: demasiadas servidumbres, una sensibilidad
excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados,
Los venenos es muy autobiográfico. Estudios secundarios en Buenos Aires:
maestro normal en 1932. Profesor normal en Letras en 1935. Primeros empleos,
cátedras en pueblos y ciudades de campo, paso por Mendoza en 1944-1945
después de enseñar siete años en escuelas secundarias.
Renuncio a través del fracaso del movimiento antiperonista en el que
anduve metido, vuelta a Buenos Aires.
Ya llevaba diez años escribiendo, pero no publicaba nada o casi nada
(el tomito de sonetos, quizás un cuento). De 1946 a 1951, vida porteña,
solitaria e independiente; convencido de ser un solterón irreductible,
amigo de muy poca gente, melómano, lector a jornada completa, enamorado
del cine, burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la
esfera de lo estético. Traductor público nacional. Gran oficio
para una vida como la mía en ese entonces, egoístamente solitaria
e independiente.
(Carta de Julio Cortázar a Graciela Maturo enviada desde París
el 4 de noviembre de 1963, e incluida en el libro Julio Cortázar y el
hombre nuevo, de Maturo.
HOMENAJES, CHARLAS, JAZZ Y UNA REEDICION COMPLETA
Una rayuela para todos los gustos
Más allá de los homenajes en todo el mundo –que incluyen un coloquio
en la Universidad de Guadalajara con la participación de José
Saramago, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Tomás
Eloy Martínez y Luisa Valenzuela, entre otros–, el aniversario de la
muerte de Cortázar dispara varias actividades. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación distribuirá hoy 46.000
ejemplares de su cuento Final del juego en cines de todo el país. La
distribución se realizará en los complejos Hoyts, Village y Cinemark
de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba,
además de abarcar las salas de Capital Federal y Gran Buenos Aires."
Sus textos marcan un antes y un después en la literatura argentina, y
forman parte insoslayable de nuestra identidad cultural", señaló
el ministro de Educación, Daniel Filmus.
En la Plaza Cortázar de Palermo habrá lecturas y conciertos de
jazz organizados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad.
Las mesas redondas "Modelo para armar" contarán con la participación
de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el cineasta Tristán
Bauer; los actores Lito Cruz, Noma Pons, Leonor Benedetto y Ana María
Giunta; los escritores Liliana Heker, Daniel Molina y Mario Goloboff y la cantante
Celeste Carballo, entre otras figuras. En los bares Prólogo (Serrano
1580), Malasartes (Honduras 4999), Bar Abierto (Borges 1613), Crónico
(Borges 1646) y El Taller (Serrano 1595) las lecturas y evocaciones se extenderán
de 18 a 19. Los recitales de jazz, a cargo de las bandas Alejandro Moro Cuarteto
y The Swing Timers, comenzarán a las 19 en la Plaza Cortázar.
La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1558)
programó una serie de homenajes que comenzarán hoy a las 19, con
la proyección de Cortázar, documental de Tristán Bauer,
con proyección y debate. Mañana a las 19, Ana del Cueto coordinará
la mesa redonda "Multiplicación dramática a partir del cuento
Graffiti de Julio Cortázar". El sábado a las 16, será
el turno de "Rayuela. El juego en la creación política y
cultural. Una mirada desde la educación popular" y a continuación
el seminario "Crítica y política en Cortázar",
coordinado por Claudia Korol e Inés Vázquez.
Entre las novedades más gratificantes, Alfaguara-España acaba
de concertar con Aurora Bernárdez (la primera mujer del escritor) la
reimpresión de la obra completa del autor de Rayuela, con la peculiaridad
de que los libros aparecerán en una edición de bolsillo, más
económica y accesible a los jóvenes. "La edición de
bolsillo responde a un estudio que hizo la editorial sobre el universo de lectores
de Cortázar, que arrojó cifras muy significativas, ya que son
los jóvenes los interesados en sus libros", dijo Analía Rossi,
encargada de prensa de la editorial.
Cronologia
1914 Nace el 26 de agosto en Bruselas, Bélgica.Otras voces
- José Saramago: "Cuando leí Rayuela sentí que se
me venían abajo unas cuantas ideas hechas acerca del quehacer literario.
Comprendí que los conceptos de principio y fin son mucho más elásticos
de lo que creía; que la vida, siendo indeterminación en búsqueda
de una coherencia, puede ser también coherente en esa misma indeterminación.
No se aprende sólo a escribir leyendo a Cortázar, también
se aprende a vivir. Su obra está vivísima, no entró en
la oscura nube del olvido".
- Mario Benedetti: "La suya es una noche circular, o como él mismo la
define, ‘un río que en sí mismo desemboca’. Su noche es ‘la noche
del testigo’. Pero de esa noche, como de su mesa de trabajo con lápices,
pipas y manuscritos sobre la que brinca su gata Fanelle, también podría
decirse, como él juega y escribe: ‘Todo aquí es tan libre, tan
posible, tan gato’. El poeta usa su libertad para remover sus viejos y nuevos
papeles. Como bien dice Basho y Cortázar retoma, ‘este camino/ya nadie
lo recorre/salvo el crepúsculo’. Ese camino de lo que se hizo, bien o
mal, con éxito o con frustración, ya nadie lo recorre, ya nadie
tiene ánimo y lucidez suficientes como para reconocerlo y aprender, recordar
y elegir.".
- Manuel Vázquez Montalbán: "Los lectores de Cortázar se
convierten en una secta que trata de encontrar huellas en la realidad, aunque
sea a costa de discernirlas en el límite de lo fantasmagórico.
¿Será cierto que la palabra escrita de los grandes creadores, se llamen
Joyce o Cortázar, se quedó en sus escenarios imaginarios a manera
de auras eternas de las situaciones y las personas que la sublimaron?".
- Carlos Fuentes: "Lo recuerdo: la mirada inocente en espera del regalo visual
incomparable. Lo llamé un día el Bolívar de la novela latinoamericana.
Nos liberó liberándose, con un lenguaje nuevo, capaz de todas
las aventuras. Rayuela es uno de los grandes manifiestos de la modernidad latinoamericana,
en ella vemos todas nuestras grandezas y miserias, nuestras deudas y oportunidades,
a través de una construcción verbal libre, inacabada, que no cesa
de convocar a los lectores, que necesita para seguir viviendo y no terminar
jamás".
- Jorge Luis Borges: "Hacia 1947 yo era secretario de redacción de una
revista que dirigía Sarah de Ortiz Basualdo. Una tarde, nos visitó
un muchacho muy alto con un previsible manuscrito. No recuerdo su cara; la ceguera
es cómplice del olvido. Me dijo que traía un cuento fantástico
y solicitó mi opinión. Le pedí que volviera a los diez
días. Antes del plazo, volvió. Le dije que tenía dos noticias:
una, que el manuscrito estaba en imprenta; otra, que lo ilustraría mi
hermana Norah, a quien le había gustado mucho. El cuento, ahora justamente
famoso, era Casa tomada. Años después, en París, Cortázar
me recordó ese episodio y me confió que era la primera vez que
veía un texto suyo en letras de molde. Esa circunstancia me honra". (Del
prólogo a Cartas de mamá.)
MARIO GOLOBOFF
"Sumó la realidad
a lo fantástico"
Por Angel Berlanga
"Hay quienes dicen que hay dos Cortázar: el apolítico y el posterior
a su apoyo a Cuba. Yo creo que la política estuvo siempre en sus textos,
aunque de distinta manera", dice Mario Goloboff, escritor, titular de la Cátedra
de Literatura Argentina de la Universidad de La Plata y biógrafo del
autor. "Cuando él era antiperonista, eso aparece en Casa tomada, Omnibus,
Las puertas del cielo o Bestiario; pero es una posición que luego cambió",
explica, y con este argumento rebate a quienes, como Mario Vargas Llosa, establecen
esta división como si la ‘decadencia’ de su literatura fuera por su adhesión
a la revolución cubana." "De ningún modo hay un debilitamiento
en su escritura", agrega Goloboff. "Muchos de los últimos cuentos que
publicó en vida son excelentes." Goloboff destaca la inclinación
fantástica como un rasgo distintivo: "Cortázar es el único
autor de género fantástico que, sin renunciar a él, incorpora
el contexto político, social e histórico; ni Borges, ni Bioy Casares,
ni Lugones, ni Horacio Quiroga, incorporan el grado de referencia real a la
vida y la política cotidianas", dice. Lo fantástico en lo cotidiano,
subraya Goloboff, aparece en las explicaciones de Cortázar sobre el cuento:
"El decía que nos movemos en el mundo real con una mirada racionalista
y que eso no nos permite ver los fenómenos extraños en los intersticios
de la realidad. Esa explicación es pertinente para muchos de sus relatos".
–¿Cómo aparece lo biográfico?
–Hay muchas experiencias de su vida en sus cuentos. De chico era muy enfermo,
asmático, con problemas de salud. El tema aparece en muchísimos
relatos. Y creo que el hecho de que se mezclara tanto su vida y su obra, sobre
todo con la política, hizo que se lo percibiera como una personalidad
muy atractiva, por un lado, y muy polémica, por otra. Incluso eran polémicas
muchas de sus aventuras literarias, como Libro de Manuel o Rayuela. Pero yo
reivindico los valores literarios de Rayuela, que hizo un aporte importante
a la renovación de la narrativa latinoamericana en torno al cuestionamiento
de la lectura tradicional, al punto de vista narrativo.
–¿Cuáles son las principales controversias en su vida?
–Son más bien políticas. Hay una gran controversia en los ‘60
sobre su actitud: qué hace Cortázar en París hablando de
la revolución en América latina, mientras nuestra generación
estaba acá, peleándola. Ese fue un cuestionamiento de toda la
intelectualidad de izquierda en la Argentina y en América. Cortázar
se enganchó mucho, porque le interesaba la opinión que se tenía
de él acá. En Casa de las Américas hubo otra polémica
con Oscar Collazos sobre el papel de la literatura en la revolución.
Y hubo otra, suscitada durante la dictadura por Liliana Heker, que le reprochaba
a Cortázar que hablara desde el exilio de temas que no conocía.
Esta polémica se cerró una vez recuperada la democracia gracias
a gente como Ricardo Piglia y Beatriz Sarlo, que abogaron para que se terminara
con esa dicotomía entre quienes estaban en el país y los que estaban
afuera. Cortázar jugó un papel muy importante con sus denuncias
sobre los crímenes del Proceso, hizo pesar su prestigio, militó
y ayudó en lo que pudo. Esos fueron sus principales conflictos en relación
a su papel de escritor.
–¿Y en lo personal?
–En la infancia él vive varios traumas. Es bilingüe casi desde su
origen, porque nace en el extranjero siendo hijo de argentinos y vuelve al país
siendo muy chico: eso ya significa algo para la lengua. Y a los seis años
su padre se va de la casa y no vuelve; se dice que Cortázar lo vio solo
una vez, cuando ya era un muchacho. Como consecuencia, él se crió
en un universo femenino, con su madre, su hermana y sus tías. Eso en
un extremo de su vida; en el otro, alguna versión murmura que Cortázar
murió de sida, pero no lo creo. Ya estaba enfermo antes de la muerte
de Carol Dunlop, y creo que él se muere de la muerte de ella. Le escribió
cartas a su madre en las que dice que la vida para él ya no tenía
sentido. Yo creoque a la muerte de ella está absolutamente terminado,
y muere de alguna enfermedad que arrastraba, probablemente leucemia.
–¿Qué postura tenía Cortázar respecto a la publicación
de los inéditos, obras como Diario de Andrés Fava, que aparecieron
después de su muerte?
–Supongo que su actitud era no publicarlos. Pero es un misterio. Como ocurrió
con otros escritores, más allá de lo que hayan dicho. Cuando Kafka
le dice a Max Brod que queme los originales, uno se pregunta por qué
no los quemó él, directamente, si en verdad quería que
no se publicaran.
CRISTINA PERI ROSSI
"Era un hombre triste
y lúdico"
Autores de sendas biografías, Peri Rossi y Goloboff intentan un retrato de Cortázar, su entorno, pasiones e identificaciones ideológicas y artísticas.
Por Silvina Friera
Ella es "Cris", la destinataria de quince de los poemas
que Julio Cortázar escribió en el libro Salvo el crepúsculo,
publicado por primera vez en 1993. "En realidad poco me importa/ que tus senos
se duerman/ en la azul simetría de otros senos./ Yo los hubiera hollado/
con la cosquilla de mi roce/ y te hubieras reído justamente/ cuando lo
necesario y esperable/ era que sollozaras." "Cris" mantuvo una relación
amorosa con Cortázar, que luego se transformó en amistad y complicidad
cuando ambos descubrieron que tenían la misma preferencia sexual por
las mujeres. "Cris" es la poeta y narradora uruguaya Cristina Peri Rossi, exiliada
en España desde 1972.
"Tenía 30 años cuando lo conocí y era uno de mis escritores
favoritos", cuenta. "Pero nunca me había interesado conocer a ninguno.
Sin embargo, el exilio creó unas afinidades y unas necesidades que explican
que este encuentro tuviera muchos significados para ambos. Me pareció
que era un hombre triste, tierno, lúdico, devorador de letras, amante
de la música, igual que yo. En seguida nos sentimos cómodos, entusiasmados,
cómplices y amigos." Según Peri Rossi, que nació en Montevideo
en 1941, la literatura debe y puede ser transgresora y liberadora. Más
de 30 libros publicados dan cuenta de esta concepción: Evohé,
Babel bárbara y El amor es una droga dura, entre otros.
Uno de sus textos más polémicos es la biografía Julio Cortázar,
en donde, además de rescatar la poesía cortazariana, insinúa
que el escritor murió de sida y no de leucemia. "Quienes dicen que murió
de leucemia nunca vieron un análisis, como lo vi yo, ni conversaron con
el hematólogo François Timal, quien me enseñó las
pruebas clínicas que negaban el cáncer y diagnosticaban un virus
desconocido que producía una pérdida de defensas inmunológicas.
Y hay muchos tontos que, a partir de mi revelación, se han preguntado
si Cortázar fue homosexual alguna vez. Esta asociación de homosexualidad
y sida es un prejuicio que debería estar ya desterrado", sostiene la
escritora.
–¿Cómo recuerda al Cortázar cotidiano?
–No había mucha diferencia entre el escritor y la persona, lo cual me
parecía su mayor virtud. Era un escritor romántico: vida y escritura
se corresponden, se entrecruzan, se inspiran mutuamente. Sin embargo, los elementos
fantásticos de sus relatos corresponden más a la influencia del
surrealismo que a su lado oscuro. Era un hombre equilibrado, que detestaba los
excesos emocionales (en eso era poco romántico), y con una clara conciencia
de ser un intelectual.
–¿Qué opinión tiene acerca de la poesía cortazariana?
–El siempre me comentó que su máximo deseo había sido ser
un gran poeta, porque le parecía que la poesía era el género
mayor de la literatura. Pero como era consciente de sus limitaciones, se había
convertido en un narrador. Fue un gran lector de poesía y escribía
muchos poemas, que él mismo se encargaba de arrojar a la papelera. Sin
embargo, creo que escribió algunos muy buenos, por ejemplo, la serie
de quince poemas de amor dedicados a mí. Me parecen excelentes, aunque
quizás los lazos afectivos no me permiten ser completamente objetiva
(risas).
–Muchos intelectuales argentinos interpretaron la transformación política
de Cortázar como un giro algo superficial hacia el socialismo...
–El trato que recibió Julio por parte de sus colegas argentinos no ha
sido ni justo, ni ecuánime, ni siquiera honesto. La actitud política
de Cortázar fue sincera y coherente hasta el último momento. No
había nada de superficial: instauró el proceso contra la dictadura
de Pinochet a través de sus investigaciones sobre torturados y desaparecidos,
formó parte del Tribunal Russell y dedicó buena parte de sus derechos
de autor a ayudar a la revolución cubana y a la nicaragüense. Por
lo demás, empleó su influencia sobre Fidel Castro y los líderes
de la revolución para intentardisuadirlos de su política contra
los homosexuales, especialmente en el caso de Reynaldo Arenas, y rescató
a muchos presos políticos de las cárceles. Nunca fue un diletante,
ni un burgués, sólo vivió humildemente
Rendirá homenaje hoy a Julio Cortázar en la Feria del Libro
Será un homenaje de recordación al insigne escritor argentino,
y también se hará entrega del Premio Alejo Carpentier a Daniel
Chavarría, por su novela Viudas de sangre; a Lázaro Zamora Jo,
por Luna Poo y el paraíso; y a Mayerín Bello Valdés, con
Los riesgos del equilibrista, un ensayo sobre la obra de Eliseo Diego
LA HABANA, 12 febrero._ La XIII Feria Internacional del Libro de la Habana
tributará hoy un homenaje de recordación al insigne escritor argentino
Julio Cortázar, al cumplirse precisamente en esta jornada 20 años
de su desaparición física, reporta AIN.
Destacados intelectuales que le conocieron disertarán acerca de la creación
literaria del narrador considerado por muchos - junto a Rulfo, Huidobro, Galeano
y Borges, entre otros- una de las voces más prominentes de la cuentística
latinoamericana del pasado siglo.
Este jueves, además, se hará entrega del galardón que lo
acredita como ganador del II Concurso Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar,
al escritor cubano Raúl Aguiar, quien se adjudicó los máximos
honores del certamen por intermedio de su obra Figuras.
La pieza laureada es una apología de Cortázar redactada precisamente
en la misma cuerda neofantástica que caracteriza a las creaciones del
autor de Rayuela y -al propio tiempo- se adentra en disquisiciones filosóficas
respecto a si verdaderamente desaparecieron las utopías de los años
'60.
Aguiar hace coincidir convincentemente en el mismo tiempo narrativo a Lezama
Lima, Cortázar y el fotógrafo Chinolope con personajes cubanos
de la contemporaneidad en un alarde de tecnicismo que, sin embargo, no limita
la frescura y autenticidad del relato.
También, este día proseguirá en la Fortaleza de San Carlos
de la Cabaña, sede de la máxima cita literaria y editorial cubana,
el coloquio dedicado al poeta chileno Pablo Neruda en el que participan prominentes
intelectuales cubanos y extranjeros.
Igualmente, se hará entrega del Premio Alejo Carpentier a Daniel Chavarría,
por su novela Viudas de sangre; a Lázaro Zamora Jo, por el libro de cuentos
Luna Poo y el paraíso; y a Mayerín Bello Valdés quien lo
obtuvo con Los riesgos del equilibrista, un ensayo sobre la obra de Eliseo Diego.